Necesitaba un merecido descanso. Tantos días, semanas, meses y años
enmendando los errores de la naturaleza cansan a cualquiera. Se diga lo que
se diga, la vida de un cirujano plástico es agotadora. Si me decidí a viajar en
aquel crucero por la costa occidental de África fue tanto para encontrarme a mí
mismo como para huir de mi circunstancia.
No me relacioné en exceso con mis compañeros de viaje, a pesar de la
promesa de aventuras galantes que los viajes suelen ofrecer. Pasé la mayor
parte del tiempo en mi cabina, leyendo el libro que me había regalado mi amigo
Santaeugenia antes de partir de Barcelona: "Supersticiones, ritos y costumbres"
de la costa atlántica africana, escrito por Sir Walter Samuel Kensington Market,
miembro de la Cámara de los Comunes que a mediados del siglo XVIII fue
destinado en una legación diplomática al hoy desaparecido Reino de Anbiki. El
objetivo de dicha legación era asegurarse la explotación de los ricos
yacimientos de azufre del reino; su éxito fue tal que ya no queda azufre en esta
parte de África.
El escaso trabajo que le proporcionaba su misión, permitió a Sir Walter
dedicarse a recorrer el reino para realizar estudios de botánica, su verdadera
pasión. En el curso de dichos estudios entró en contacto con los lugareños y
recogió, con esa ironía y confianza en La Razón que ni el terremoto de Lisboa
hizo perder a su siglo, costumbres, ritos y supersticiones: desde la quema de
muñecos fetiche a las supuestas metamorfosis en animal de los hechiceros,
todo con puntual y oportuno comentario y, en plena moda de la literatura
epistolar, como si se tratase de cartas que enviaba a los miembros de su club
de Londres.
En la última carta, una de las más divertidas, describe cómo ridiculizó a un
hechicero que pretendía curar unas fiebres tercianas quemando una efigie de
madera del enfermo.
Más tarde, de vuelta en Sussex, Sir Walter Samuel Kensington Market murió
por combustión espontánea, no quedando más de él que la casaca, la peluca y
los zapatos con hebilla.
Terminé el libro justo antes de la última escala de nuestro viaje. Se celebraba
una cena de etiqueta y, dada mi cierta notoriedad - no en vano soy el
responsable de los pechos de la señorita ..., actriz de fama internacional-
estaba invitado a la mesa del capitán. Dos señoras entradas en la cincuentena,
tal vez futuras clientas, y sus respectivos maridos, una joven periodista,
propietaria de una graciosa nariz imperfecta y el mismo capitán completaban la
mesa.
La conversación navegaba por los lugares comunes y los rumbos trillados. Se
hablaba de aficiones y patrimonios. La joven de la nariz graciosa, que esperaba
no se retocara nunca, me miraba de vez en cuando como invitándome a
rescatarla. Decidí dar un giro a la charla.
- ¿Saben? He estado leyendo un libro muy interesante durante el viaje.
- ¿Ah, sí? ¿ Cuál? dijo la joven casi con entusiasmo.
- Supersticiones, ritos y costumbres de la Costa Atlántica Africana, de un tal Sir
Walter Samuel Kensington Market, delegado diplomático de la Gran Bretaña en
el hoy desaparecido Reino de Anbiki.
- ¡Qué casualidad! dijo el capitán. Malumba, que es el puerto donde
llegaremos mañana, era la antigua capital de Anbiki. Floreció durante los siglos
XVI y XVII, gracias al tráfico de esclavos, primero en manos de los portugueses
y después de los holandeses. En la segunda mitad del siglo XVIII llegaron los
ingleses y tuvieron a bien acabar con el rey y toda la familia real.
- ¿ Qué dice Sir Walter en su libro? ? preguntó la joven.
- Bueno, describe cómo actúan los hechiceros, sus trucos y sus fraudes, de
una manera muy divertida, como si fueran cartas que escribe a sus amigos de
Londres.
Los dos matrimonios comían en silencio, alejada la conversación de los
apellidos y el dinero.
- Todavía hay hechiceros en Malumba ? terció el capitán- Y aunque usted no lo
crea tienen más clientela que los médicos formados en universidades
europeas.
- Me lo creo perfectamente. Yo mismo soy como un hechicero para mis
pacientes.
- ¿Quiere decir que también los engaña? ? preguntó uno de los maridos.
- Quiero decir que también hago magia.
Las dos cincuentonas rieron y por sus ojos pasó un momento la pregunta de
cuánto les costaría volver a ser jóvenes como la encantadora jovencita que
ahora preguntaba:
- ¿ Y qué fue de Sir Walter?
- Murió por combustión espontánea. Es decir; se quemó de repente. Cuando su
ayuda de cámara entró a llevarle el correo de la mañana sólo encontró un
montón de ceniza, la casaca, la peluca y los zapatos con hebilla.
- Nos toma el pelo ? dijo el segundo marido, riendo.
- En absoluto. Al parecer el caso fue estudiado por la Royal Society, el British
Council y la Facultad de Medicina de Edimburgo, sin que llegaran a conclusión
alguna
- Lo que tendrían que estudiar sería cómo no hay más combustiones
espontáneas en agosto en Barcelona, dijo una de las señoras y la
conversación viró al tema de conversación favorito de los barceloneses, el
infernal calor estival y lo que potencia sus efectos la humedad.
Después de la cena, huyendo de los entretenimientos que el crucero ofrecía a
sus tripulantes, salí a cubierta. La noche era cerrada y húmeda. Un olor
penetrante flotaba sobre las olas. Era el olor de la selva, de un mundo vegetal y
primario que yo conocía por las novelas de Conrad. Me gustó verla allí,
tumbada en una hamaca, fumando, con una manta de viaje sobe las piernas.
Me senté en la hamaca de al lado.
- ¿ Ya sabes que fumar es malo?
- Lo sé -contestó- Por eso lo hago. Me gusta hacer cosas malas.
- ¿ Cómo de malas?
- Muy ? hizo una pausa- malas.
No seré vulgar, así que no referiré la reacción fisiológica que se operó en mí.
Disimulé.
- ¿ Dónde escribes?
- Donde paguen bien.
- ¿ Alguna vez has pensado en escribir un libro?
- Muchas veces- rió- Sobre todo de niña. El Club de los Cinco tiene la culpa ¿
Tú siempre quisiste ser cirujano plástico?
- No, no. Yo quería ser santo o médico de pobres. No te rías pero, por
supuesto, no quería que dejase de reír; estaba guapísima cuando reía. Se le
marcaban las líneas de expresión. Tal vez un día las tuviese que retocar- Lo
que pasa es que es muy difícil ser médico. La gente te explica unas historias
tremendas sobre las que no puedes hacer nada. El cirujano tiene la ventaja de
que su paciente está dormido. Pero- suspiré- en definitiva es una vida vacía. Mi
mayor deseo es cambiarme por otro, huir de mí mismo.
- Como Lawrence de Arabia, como Rimbaud. La huída de nosotros mismos. ¿Has leído Otras voces, otros ámbitos, de Capote? ? negué con la cabeza- Te
demostraría que es imposible huir de ti mismo. Aunque hay una manera de
olvidarse de uno mismo bastante al alcance de la mano.
- ¿ Ah, sí? ¿ Cuál?
- ¿ Por qué no me besas?
Cuando desperté a la mañana siguiente la almohada todavía olía a ella. No
sólo su perfume recordaba lo que había pasado; una nota reposaba sobre el
exiguo escritorio. Decía:
Querido:
Estabas tan guapo durmiendo que no me he atrevido a despertarte. Llegamos a
Malumba a las siete de la mañana. Tenemos todo el día por delante para
recorrerla. Si quieres, podemos vernos alrededor de las doce en el fuerte
portugués. Besos.
Miré el reloj: eran casi las diez. Me dolía la cabeza y me sentía feliz. Me duché,
afeité y vestí en media hora. Bajé hasta el bar. El calor era pegajoso y el olor a
selva más intenso. Llegaba del exterior una mezcla de cánticos, motores y
bocinas que daba cuenta de lo animado del puerto. En el bar no había nadie,
así que no pude conversar con nadie mientras me tomaba el café.
Al salir a cubierta el calor me cayó encima como una toalla húmeda.
Embarcaciones de motor, de vela o impulsadas por pértigas surcaban la oleosa
superficie del agua. Más allá de los muelles estaban las aduanas, que parecían
haber sido bombardeadas. Por detrás de las aduanas las palmeras desafiaban
el cielo. Sobre un promontorio escarpado, a la izquierda, se levantaba el fuerte
portugués, hecho de piedra blanca y porosa comida por el salitre y los siglos.
Las casas más cercanas al puerto conservaban un aire dieciochesco, más allá
eran de adobe y aún más allá de cualquier material que pudiera aprovecharse.
Mujeres preciosas pasaban ataviadas con ropas de vivísimos colores, llevando
niños en brazos o fardos enormes sobre la cabeza. Grupos de hombres
conversaban en las esquinas. Circulaban pocos vehículos, en su mayor parte
motos y furgonetas que trazaban trayectorias caóticas y temerarias. Enjambres
de niños de ojos enormes, al grito de my friend, my friend, se precipitaron a
tocar mi ropa, lo que me produjo un sobresalto. Sonreí al repartir unas
monedas porque adiviné el motivo de sobresalto. Sir Walter describe en su libro
una superstición muy extraña: la de la existencia de individuos que pueden
cambiarse con otros sólo con tocarlos. Es lo que Sir Walter llama transferencia
y escribe: tales individuos gozan de un gran prestigio y poder; son, de hecho,
intocables y hasta el rey les teme pues podrían, llegado el caso, cambiarse por
él?.
Anduve por callejas retorcidas y laberínticas, con sorprendentes cambios de
nivel y quiebros, flanqueadas por edificios de adobe en los que destacaban
postigos y celosías de color azul marino. Desemboqué en una plaza más
amplia, muy concurrida, donde se celebraba un mercado. Las voces vibraban
en el calor plúmbeo, el sol espejeaba en los cobres y platerías expuestos sobre
paños de colores, la fruta se ofrecía a las moscas abierta por la mitad, manos
negras y ávidas removían todo tipo de mercancía.
Se oyó un motor, sonido de otro siglo, y un revuelo se alzó en la plaza: la gente
corrió en una y otra dirección. Dejaban paso a un camión polvoriento lleno
hasta los topes de soldados muy jóvenes y risueños. Una anciana, que llevaba
un enorme cesto sobre la cabeza, tropezó y se fue al suelo. La fruta que
contenía el cesto rodó en todas direcciones. Hubo risas. Sin saber muy bien por
qué me vi ayudándola a levantarse y recogiendo la fruta. Con voz trémula me
dijo que se cumpla tu más hondo deseo. Eso no lo supe entonces, pues no la
entendía, pero ahora puedo decir que lo sé.
Consulté el reloj y pasaban cinco minutos de las once. Decidí ir caminando
despacio hasta el fuerte portugués. Por calles sinuosas inicié el ascenso, un
tramo de escalones tras otro; el calor me hacía sudar horrores, no llevaba gorra
ni sombrero. Me detuve y miré hacia el puerto. Allí seguía nuestro barco,
rodeado de una nube de embarcaciones que, como insectos deslumbrantes,
danzaban a su alrededor. Una explanada de hierba quemada se extendía ante
el fuerte. Justo al lado de la puerta se levantaba una garita de chapa, en cuyo
interior sesteaba un hombre de edad indefinida. Un transistor vertía sobre la
hierba una confusión de voces, música y parásitos.
Le pregunté en inglés si era necesario pagar entrada para visitar el fuerte. Me
miró sin decir nada, mientras las moscas se interponían entre nosotros. Dejé
una moneda frente a él y entré en la fortaleza. Era ésta de planta cuadrada, con
cuatro torres semicirculares rematadas por cúpulas de aire arábigo. La fachada
de levante, que era por la que se entraba, mostraba ventanas y troneras. Por
una escalera intrincada y cada vez más estrecha y tras subir dos pisos se
llegaba a lo que debió de ser el patio de armas y que tal vez sirvió como
mercado de esclavos: una terraza de piedra anegada de hierba que se abría al
mar. En la muralla occidental quedaban dos piezas de artillería manchadas de
tiempo y olvido, que apuntaban hacia el puerto. Me sequé la frente con un
pañuelo y miré en derredor. Eran las doce menos cuarto.
La parte oriental del patio estaba cerrada por todavía dos pisos más de torre de
homenaje, con el escudo de los reyes de Portugal desfigurado por el tiempo en
su fachada, además de algunos detalles manuelinos. Al principio no vi al
hombre que estaba recostado al pie del edificio, inmóvil como un reptil. Me
hacía señas para que me acercara y me mostraba una escudilla. Chasqueé la
lengua, fastidiado y fingí no verlo. Le di la espalda. Una serie enervante de
cloqueos y gemidos llegó a mis oídos. El hombre era mudo. Resuelto a acabar
cuanto antes, crucé el patio, buscando una moneda en mis bolsillos. Al llegar
frente a él me tendió la escudilla y yo dejé caer unas monedas. Para darme las
gracias me retuvo la mano agarrándome por la muñeca.
Como no tengo otra cosa que hacer, he meditado mucho sobre lo que pasó. De
repente me vi a mí mismo palpándome las ropas, sonriendo, buscando la
cartera, contando los billetes que llevaba en ella, estudiando con detenimiento
la tarjeta de embarque. Quise protestar pero no pude; ahora era mudo, me
faltaba parte de la lengua. Cuando me levanté trabajosamente la escudilla se
me escurrió de las manos y se perdió en la hierba. Quise atrapar al usurpador
pero descubrí que también era dueño de una pierna deforme. Se marchó de allí
tan tranquilo. Decidí esperarla; seguro que ella enseguida se daba cuenta de
quién era yo.
No sé si mucho después, aunque tal vez no pasó ni media hora, entró en el
patio de armas envuelta en un vaporoso vestido. El viento jugaba con su falda y
sus cabellos. Consultó el reloj, se acercó al muro de los cañones, acarició con
delicadeza uno de ellos. Parecía obvio que no me había visto. Me levanté y
atravesé poco a poco la distancia que nos separaba; traté de adoptar el aire
más amistoso y tranquilizador posible. Cuando llegué junto a ella agarré su
vestido y quise explicarle con claridad lo que había pasado. Un torrente de
gemidos y cloqueos salió de mi boca. Se llevó un buen susto. Para calmarla, la
sujeté por los brazos y traté que me mirara a los ojos. Fue peor: gritó con todas
sus fuerzas, se desasió y salió corriendo.
La seguí como pude, a trompicones, cayendo y levantándome. En la explanada
de hierba tropezó y se lastimó la rodilla al caer. Estuve a punto de atraparla,
pero el hombre de la garita me lo impidió. Me dijo, y lo entendí a la perfección,
que o me largaba de allí o llamaba a la policía. Ella procuraba resguardarse
tras el hombre de la garita. Me alejé cuesta abajo y en un recodo me giré a
mirarla. Fue la última vez que la vi.
Traté, más tarde, de volver al barco, pero en la aduana me miraron como se
mira a un perro hambriento que se acerca a la mesa de un banquete. Lo vi
partir al atardecer, desde el patio de armas, con los últimos rayos del sol
poniente. Estaba allí, lamentando mi suerte, cuando una mujerona negra que
hablaba con la cadencia de un martillo neumático vino a buscarme. Al parecer
es mi esposa. Como he dicho, medito a menudo sobre lo que pasó, intento
imaginar cómo será la vida de mi yo otro ahora. A veces, en el fondo divertido,
pienso en cómo habrá sido su primer día de quirófano, a quién le habrá puesto
su primera nariz espero que no a ella. A veces pienso en mi amigo
Santaeugenia, tal vez la única persona que habrá notado el cambio. Casi
siempre, la que es mi esposa interrumpe mis meditaciones a gritos y me fuerza
a salir a buscar el sustento mendigando por las calles de la ciudad. Me
pregunto entonces si no hubiera sido mejor la combustión espontánea.



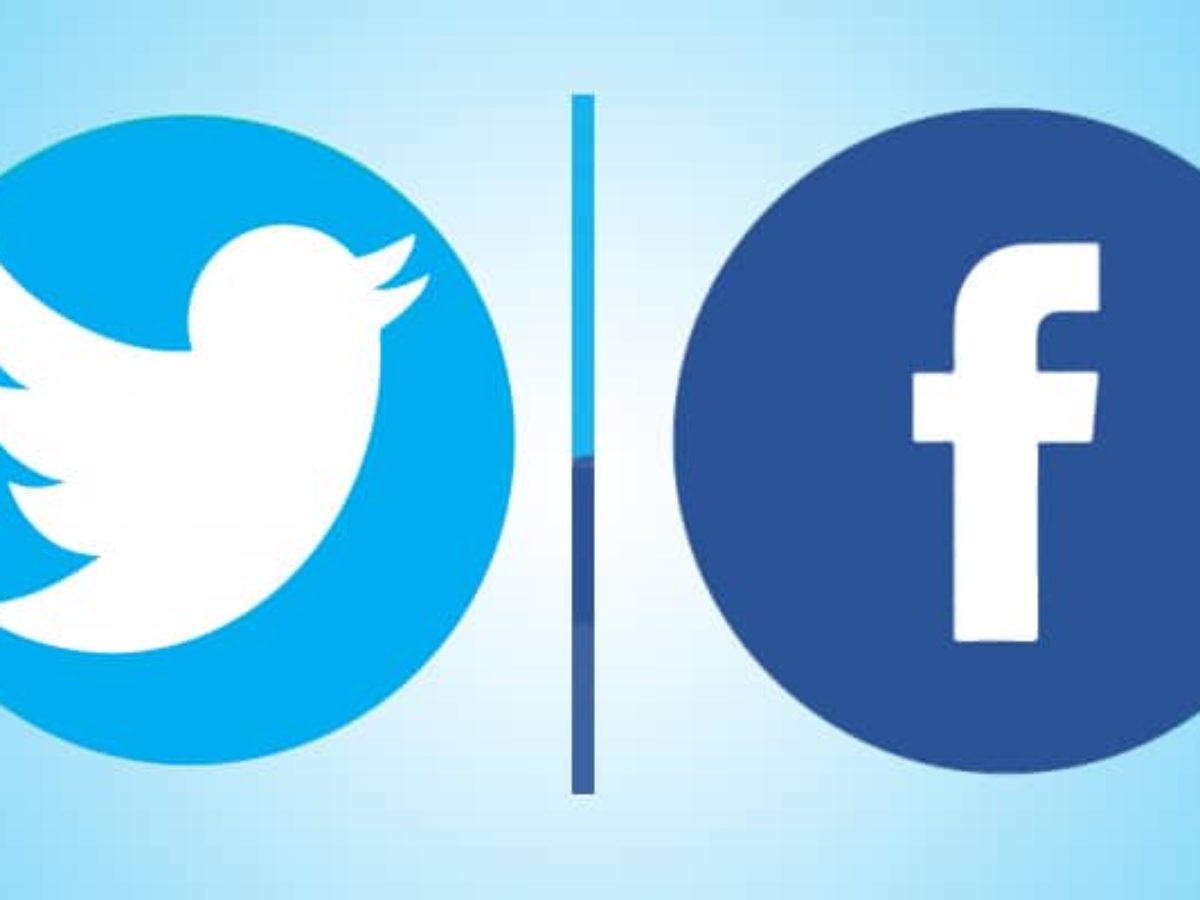
Por supuesto, este texto de jerof nada tiene que ver con todo eso que detesto, y de todas maneras, los cuentos también son importantes para culturaencadena.com, pero no los de la cultura más tradicional.
Felicidades jerof por este texto, al releerlo aun me ha transportado a nuevos sitios de mi mente.